.
LA LEYENDA DE AMOR Y MUERTE DEL ALFEREZ CRISTOBAL RILKE (1899), por RAINER MARIA RILKE
Traducción basada en: http://severitorres.org/ampa/joomla/images/Biblioteca/R/rilke/poesas%20juveniles.pdf
«...el 24 de noviembre de 1663 Otto von Rilke de Langenáu, Gränitz y Ziegra, en Linda, recibió en feudo la parte de la hacienda Linda dejada por su hermano Christoph, caído en Hungría; pero hubo de extender un documento según el cual la concesión del feudo seria nula e inválida en el caso de que volviera su hermano Christoph (que, según el documento de fallecimiento mostrado, murió siendo alférez en la compañía del Barón de Pirovano, del regimiento imperial austríaco de Heyster, en Ross...) »
Cabalgar, cabalgar, cabalgar, de día, de noche, de día.
Cabalgar, cabalgar, cabalgar.
Y el alma se ha cansado tanto y el ansia es tan grande.
Ya no hay montañas, apenas un árbol.
Nada se atreve a elevarse.
Extrañas cabañas se acurrucan sedientas en fuentes encenagadas. En ninguna parte una torre. Y siempre la misma imagen. Sobran los ojos. Sólo en la noche se cree a veces conocer el camino. ¿Quizá retrocedemos siempre de noche por el camino que hemos ganado penosamente de día? Puede ser. El sol es pesado, como en nuestra tierra en pleno verano. Pero nos hemos despedido en verano. Los trajes de las mujeres resplandecieron largamente sobre el. verde. Y ahora hace mucho que cabalgamos. Debe de ser otoño. Por lo menos, allí donde saben de nosotros unas tristes mujeres.
El de Langenau se mueve en la silla y dice:
«Señor marqués...»
Su vecino, el pequeño y fino francés, no ha reído ni hablado desde hace tres días. Ahora ya no sabe nada, Es como un niño que querría dormir. Hay polvo en su fino cuello de encaje blanco, pero él no lo nota. Se marchita lentamente en su silla de terciopelo.
Pero el de Langenau sonríe y dice:
«Tenéis unos ojos extraordinarios, señor marqués. Ciertamente os parecéis a vuestra madre...»
Entonces vuelve a florecer otra vez el pequeño y se desempolva el cuello y está como nuevo.
Alguien cuenta de su madre. Un alemán, evidentemente. Sonoro y lento va diciendo sus palabras. Como una muchacha que ata flores, dispone pensativamente una flor tras otra, y todavía no sabe qué saldrá en el conjunto: así añade sus palabras. ¿Para la alegría? ¿Para el dolor? Todos escuchan. Hasta cesa el gargajear. Porque son auténticos señores que saben lo que es decoroso. Y aquel del grupo que no sabe alemán, lo entiende de repente y siente palabras aisladas: «Tarde...» «Era pequeño...»
Allí están cerca todos unos de otros, esos señores, que vienen de Francia y de Borgoña, de Holanda, de los valles de Carintia, de los castillos bohemios y del emperador Leopoldo. Porque eso que cuenta uno solo, ellos también lo han vivido y precisamente así. Como si no hubiera más que una sola madre...
Así se cabalga en el atardecer, en un atardecer corriente. Vuelven a callar, pero se llevan consigo las luminosas palabras. Entonces el marqués se quita el casco. Sus cabellos oscuros son suaves, y, al inclinar la cabeza, se extienden mujerilmente por su nuca. Ahora lo reconoce también el de Langenau: lejos sobresale algo en el brillo, algo esbelto, oscuro. Una columna solitaria, medio caída. Y cuando hace mucho que han pasado, se le ocurre que era una Madonna.
Fuego de guardia. Se sientan alrededor y aguardan. Aguardan a que uno cante. Pero están muy cansados. La roja luz es pesada. Se posa en los zapatos polvorientos. Se arrastra hasta la rodilla, se asoma a las manos plegadas. No tiene alas. Los rostros están oscuros. Sin embargo, los ojos del pequeño francés brillan un rato con luz propia. Ha besado una rosita, y ahora puede marchitarse en su pecho. El de Langenau lo ha visto, porque no puede dormir. Piensa: yo no tengo rosa, no tengo.
Entonces cantan. Y es una vieja canción melancólica, que en su casa cantan las muchachas en los campos, en otoño, cuando terminan las cosechas.
Dice. el pequeño marqués:
«¿Sois muy joven, señor?»
Y el de Langenau, mitad con tristeza mitad en desafío:
«Dieciocho años.»
Luego callan.
Más tarde pregunta el francés:
«¿Tenéis también vos una prometida en casa, señor caballero?»
«¿Y vos?», replica el de Langenau.
«Es rubia como vos.»
Y vuelven a callar, hasta que grita el alemán:
«Pero, demonio, entonces ¿para qué habéis montado en la silla y cabalgáis por esta tierra envenenada contra los perros turcos?»
El marqués sonríe:
«Para regresar.» .
Y el de Langenau se pone melancólico. Piensa en una muchacha rubia con la que jugaba. Juegos locos. Y querría volver a casa, sólo por un momento, sólo el tiempo necesario para decir las palabras: «Magdalena, perdóname haber sido así» ¿Cómo... era?, piensa el joven señor. Y están lejos.
Una vez, por la mañana, aparece un jinete, y luego otro, cuatro, diez. Todos de hierro, grandes. Luego mil detrás: el ejército. Hay que separarse.
«Que volváis a casa con felicidad, señor marqués.»
«Que la Virgen os proteja, señor caballero.»
Y no pueden separarse. Son amigos de repente, hermanos. Tienen más que confiarse; porque ya saben tanto el uno del otro. Vacilan. Y hay prisa y golpes de pezuñas en torno de ellos. Entonces el marqués extiende el gran guante derecho. Ofrece la pequeña rosa, le quita un pétalo. Como quien parte una hostia.
«Esto os protegerá. Adiós.»
El de Langenau queda asombrado. Sigue largamente con la mirada al francés. Luego mete el pétalo desconocido bajo la casaca. Y sube y baja y sube con las ondas de su corazón. Toque de trompeta. Cabalga hacia el ejército el joven caballero. Sonríe melancólicamente: le defiende una mujer desconocida.
Un día a través de la impedimenta. Maldiciones, colores, risas; la tierra está deslumbrada. Vienen corriendo muchachos multicolores. Riñas y llamadas, Vienen prostitutas con sombreros purpúreos en cabello flotante. Señales. Vienen mozos, negros de hierro como noche caminante. Agarran, cálidos, a las prostitutas, desgarrándoles los trajes. 'Las empujan al borde de los tambores. Y con la salvaje lucha de manos presurosas, despiertan los tambores, hacen ruido como en sueños, hacen ruido... Y al anochecer elevan faroles, extraños: Vino, luciendo en caperuzas de hierro. ¿Vino? ¿O sangre? ¿Quién puede distinguirlo?
Al fin delante de Spork. Junto a su caballo blanco sobresale el conde. Su largo pelo tiene el brillo del hierro. El de Langenau no ha preguntado. Reconoce al general, salta del corcel y se inclina en una nube de polvo. Trae consigo un escrito que le recomienda al conde. Pero éste manda:
«Léeme el papelucho”
Y sus labios no se han movido. No los necesita, son suficientes para maldecir. En cuanto al resto, habla su mano derecha. Punto. Y miran a ella. El joven caballero ha terminado hace mucho. Ya no sabe dónde está. Spork difumina todo. Hasta el cielo se ha ido. Entonces dice Spork, el gran general:
«Alférez.»
Y es mucho.
La compañía está más allá del Raab. El de Langenau cabalga. Solo. Llanuras. Tarde. El herraje, delante de la silla, brilla a través del polvo. Y luego se levanta la luna.
El la ve en sus manos.
Sueña.
Pero oye un grito que llega a él.
Le desgarra el sueño.
No es un búho.
¡Misericordia!, el único árbol le grita:
¡Hombre!
Y él mira. Hay. un árbol. Se hace árbol un cuerpo a lo largo del árbol, y una mujer joven, sangrienta y desnuda, le asalta:
¡Líbérame!
Y él baja de un salto al negro verdor y corta las calientes cuerdas; y ve sus miradas arder v sus dientes morder.
¿Ríe?
Se estremece.
Y ya se sienta a caballo y galopa en la noche. Sangrientos cordeles apretados en el puño.
El de Langenau escribe una carta, todo pensativo. Pinta despacio con grandes letras solemnes
“Madre mía querida:
“esta orgullosa: llevo la bandera,
“no tengas pena: llevo la bandera.
“quiéreme: llevo la bandera
Luego esconde la carta en su casaca militar, en el lugar más secreto, junto al pétalo de rosa. Y piensa: pronto tendrá su aroma. Y piensa: quizá la encuentre una vez uno... Y piensa...: porque el enemigo está. cerca.
Cabalgan sobre un labrador muerto. Tiene los ojos muy abiertos y algo se refleja en ellos: no es cielo. Después aúllan perros. Llega también a una aldea, por fin. Y sobre las cabañas se alza, pétreo, un castillo. Ancho, el puente les lleva dentro. La puerta se hace grande. El cuerno da una alta bienvenida.
Oíd: ruidos, chasquidos y ladridos de perros, Relinchos en el patio, cascos de caballo golpeando y llamadas.
¡Descanso! Otra vez ser huésped. No siempre atender él mismo a sus deseos con mezquino alimento. No siempre tomarlo todo de modo enemigo: por una vez, dejar transcurrir todo y saber: lo que ocurre, está bien. También el ánimo debe una vez extenderse, y al borde de cubiertas de seda, caer de espaldas en sí mismo. Por una vez llevar sueltos los rizos y los anchos cuellos abiertos y sentarse en sillones de seda y estar así hasta la punta de los dedos: estar después del baño. Y volver a saber qué son mujeres. Y qué hacen las de blanco y qué son las de azul: qué manos tienen, cómo cantan su risa, cuando traen muchachos rubios los hermosos cuencos pesados de frutas jugosas.
Empezó como comida. Y se ha vuelto una fiesta, apenas se sabe cómo. Las altas llamas ondeaban, las voces zumbaban, enredados cantos resonaban de cristal y fulgor, y al fin de los ritmos madurados brotó la danza. Y todo lo arrastró. Era una oleada en las salas, un encontrarse y elegirse, un despedirse y reencontrarse, un disfrutar el brillo y cegarse de luz y mecerse en los vientos estivales que hay en los vestidos de las cálidas mujeres.
Del vino oscuro y de mil rosas mana la hora rumorosa en el sueño de la noche.
Y uno se eleva y se queda mirando este esplendor. Y es de tal modo que mira si está despierto. Porque sólo en sueños se ven tales maneras y tales fiestas y estas mujeres: su menor gesto es un pliegue que cae en el brocado. Construyen horas de diálogos de plata, y a veces levantan así las manos...y deben querer decir que en algún lugar donde tú no alcanzas, brotarían suaves rosas que tú no ves.
Y entonces sueñas: en estar adornado con ellas y feliz de otro modo y ganarte una corona para tu frente, que está vacía.
Uno, vertido de seda blanca, reconoce que no puede despertar porque está despierto y desconcertado de la realidad. Así huye temeroso por el sueño y se queda en el parque, solitario en el parque negro. Y la fiesta está lejos. Y la luz miente. Y la noche está cerca en torno suyo y fría. Y pregunta a una mujer que se inclina hacia él:
«¿Eres la noche?»
Ella sonríe.
Y entonces él se avergüenza de su traje blanco.
Y querría estar lejos y solo y con armas.
Todo armado.
«¿Has olvidado que eres mí paje de hoy? ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? «Tu traje blanco me da derecho sobre ti...»
«¿Tienes añoranza de tu casaca aspera?»
«¿Tienes frío?¿Tienes nostalgia?
La condesa sonríe.
No. Pero es sólo porque se le ha caído de los hombros el ser niño, ese suave traje oscuro. ¿Quién se lo ha llevado? «¿Tú?»,pregunta con una voz que todavía no ha oído.«¿Tú?»
Y ahora no hay nada en él.
Y está desnudo como un santo. Claro y esbelto.
El castillo se apaga despacio. Todos están pesados: cansados o enamorados o borrachos. Después de tantas noches de campaña, largas y vacías: camas. Anchas camas de encina. En ellas se reza de otro modo que en el miserable surco de allá abajo, que, cuando uno quiere dormir, se hace como en una tumba.
«Señor Dios, ¡como quieras!»
Son más cortas las oraciones en la cama.
Pero más interiores.
El cuarto de la torre está oscuro. Pero ellos se alumbran en la cara con una sonrisa. Van a tientas como ciegos y encuentran al otro como una puerta. Casi como niños, que tienen miedo de la noche, se meten uno en otro. Y, sin embargo, no tienen miedo: no hay nada que esté contra ellos: ningún rostro, ninguna mañana; porque el tiempo se ha derrumbado. Y ellos florecen en sus escombros.
Él no pregunta:
«¿Tu marido?»
Ella no pregunta:
«¿Tu nombre?»
Se han encontrado para ser entre si una nueva raza. Se darán cien nombres nuevos y se los volverán a quitar entre sí todos, como quien se quita un pendiente.
En la antesala, sobre un sillón, cuelga la casaca de guerra, la bandolera y la capa del de Langenau. Sus guantes están en el suelo. Su bandera se yergue escarpada, apoyada en el crucero de la ventana. Es negra y esbelta. Afuera galopa una tempestad a través del cielo y saca trozos de la noche, blancos y negros. La luz de la luna pasa como un largo relámpago, y la bandera inmóvil tiene sombras inquietas. Sueña.
¿Estaba abierta una ventana? ¿Está en casa la tempestad? ¿Quién golpea las puertas? ¿Quién cruza la habitación..? Déjalo. Quien sea. En el cuarto de la noche no lo encuentra. Como detrás de cien puertas está este gran sueño, que tienen en común dos personas; tan en común como una misma madre o una misma muerte.
¿Es esto la mañana? ¿Qué sol se levanta?
¡Qué grande es el sol! ¿Esto son pájaros? Sus voces están por todas partes..
Todo está claro, pero no es de día. Todo está sonoro, pero no hay voces de pájaros.
Son las vigas, que brillan. Son las ventanas, que gritan. y gritan, rojas, hacia los enemigos, que están fuera en la tierra llameante, gritan:
¡Fuego!
Y con sueño desgarrado en la cara, todos se aprietan, medio rmados, medio desnudos, de cuarto en cuarto, de tramo en tramo, y buscan las escaleras.
Y con aliento sofocado balbucean trompetas en el patio:
¡Reunirse, Reunirse!
Y tambores temblorosos.
Pero la bandera no está ahí.
Llamada: ¡Alférez!
Caballos enfurecidos, rezos; gritos,
maldiciones: ¡Alférez!
Hierros contra hierros, órdenes y señal, silencios: ¡Alférez!
Y otra vez más: ¡Alférez1
Y adelante con la caballería piafante.
Pero la bandera no está allí.
El corre en torno de los tumultos con movimientos ardientes, por puertas que le rodean incendiadas, por escaleras, que le chamuscan, y sale del edificio enloquecido. En sus brazos lleva la bandera, corno una blanca mujer sin sentido. Y encuentra un caballo, y es como un grito: pasando por encima de todo, más allá de todo, incluso de los suyos. Y allí vuelve en sí también la bandera, y nunca fue tan soberana; y ahora la ven todos, lejos, adelantada, y reconocen al hombre claro y sin casco, y reconocen la bandera... Pero entonces empieza a brillar, se lanza allá y sé hace grande y roja...
Arde su bandera en medio del enemigo, y ellos le persiguen.
El de Langenau está en lo hondo del enemigo, pero solo completamente. El espanto ha hecho un espacio redondo en torno de él, y él se detiene en medio, bajo su bandera que lentamente se va incendiando.
Despacio, casi meditativamente, mira en torno suyo. Hay mucho de extraño y multicolor ante él. Jardines... piensa y sonríe. Pero entonces siente que se posan ojos en él y reconoce hombres y sabe que son los perros paganos; y lanza su caballo en medio de ellos.
Pero cuando todo se agolpa ahora detrás de él, vuelven a ser jardines, y los dieciséis sables curvos, que brotan hacia él, rayo tras rayo, son una fiesta. Un riente juego de agua.
La casaca de guerra ha ardido en el castillo, la carta y el pétalo de rosa de una mujer desconocida...
La primavera siguiente (vino melancólica y fría) llegó a caballo un correo del barón de Pirovano. Lentamente, a Langenau. Allí vio llorar a las viejas.
RAINER MARIA RILKE
.
LA LEYENDA DE AMOR Y MUERTE DEL ALFEREZ CRISTOBAL RILKE (1899), por RAINER MARIA RILKE
Traducción basada en: http://severitorres.org/ampa/joomla/images/Biblioteca/R/rilke/poesas%20juveniles.pdf
«...el 24 de noviembre de 1663 Otto von Rilke de Langenáu, Gränitz y Ziegra, en Linda, recibió en feudo la parte de la hacienda Linda dejada por su hermano Christoph, caído en Hungría; pero hubo de extender un documento según el cual la concesión del feudo seria nula e inválida en el caso de que volviera su hermano Christoph (que, según el documento de fallecimiento mostrado, murió siendo alférez en la compañía del Barón de Pirovano, del regimiento imperial austríaco de Heyster, en Ross...) »
Cabalgar, cabalgar, cabalgar, de día, de noche, de día.
Cabalgar, cabalgar, cabalgar.
Y el alma se ha cansado tanto y el ansia es tan grande.
Ya no hay montañas, apenas un árbol.
Nada se atreve a elevarse.
Extrañas cabañas se acurrucan sedientas en fuentes encenagadas. En ninguna parte una torre. Y siempre la misma imagen. Sobran los ojos. Sólo en la noche se cree a veces conocer el camino. ¿Quizá retrocedemos siempre de noche por el camino que hemos ganado penosamente de día? Puede ser. El sol es pesado, como en nuestra tierra en pleno verano. Pero nos hemos despedido en verano. Los trajes de las mujeres resplandecieron largamente sobre el. verde. Y ahora hace mucho que cabalgamos. Debe de ser otoño. Por lo menos, allí donde saben de nosotros unas tristes mujeres.
El de Langenau se mueve en la silla y dice:
«Señor marqués...»
Su vecino, el pequeño y fino francés, no ha reído ni hablado desde hace tres días. Ahora ya no sabe nada, Es como un niño que querría dormir. Hay polvo en su fino cuello de encaje blanco, pero él no lo nota. Se marchita lentamente en su silla de terciopelo.
Pero el de Langenau sonríe y dice:
«Tenéis unos ojos extraordinarios, señor marqués. Ciertamente os parecéis a vuestra madre...»
Entonces vuelve a florecer otra vez el pequeño y se desempolva el cuello y está como nuevo.
Alguien cuenta de su madre. Un alemán, evidentemente. Sonoro y lento va diciendo sus palabras. Como una muchacha que ata flores, dispone pensativamente una flor tras otra, y todavía no sabe qué saldrá en el conjunto: así añade sus palabras. ¿Para la alegría? ¿Para el dolor? Todos escuchan. Hasta cesa el gargajear. Porque son auténticos señores que saben lo que es decoroso. Y aquel del grupo que no sabe alemán, lo entiende de repente y siente palabras aisladas: «Tarde...» «Era pequeño...»
Allí están cerca todos unos de otros, esos señores, que vienen de Francia y de Borgoña, de Holanda, de los valles de Carintia, de los castillos bohemios y del emperador Leopoldo. Porque eso que cuenta uno solo, ellos también lo han vivido y precisamente así. Como si no hubiera más que una sola madre...
Así se cabalga en el atardecer, en un atardecer corriente. Vuelven a callar, pero se llevan consigo las luminosas palabras. Entonces el marqués se quita el casco. Sus cabellos oscuros son suaves, y, al inclinar la cabeza, se extienden mujerilmente por su nuca. Ahora lo reconoce también el de Langenau: lejos sobresale algo en el brillo, algo esbelto, oscuro. Una columna solitaria, medio caída. Y cuando hace mucho que han pasado, se le ocurre que era una Madonna.
Fuego de guardia. Se sientan alrededor y aguardan. Aguardan a que uno cante. Pero están muy cansados. La roja luz es pesada. Se posa en los zapatos polvorientos. Se arrastra hasta la rodilla, se asoma a las manos plegadas. No tiene alas. Los rostros están oscuros. Sin embargo, los ojos del pequeño francés brillan un rato con luz propia. Ha besado una rosita, y ahora puede marchitarse en su pecho. El de Langenau lo ha visto, porque no puede dormir. Piensa: yo no tengo rosa, no tengo.
Entonces cantan. Y es una vieja canción melancólica, que en su casa cantan las muchachas en los campos, en otoño, cuando terminan las cosechas.
Dice. el pequeño marqués:
«¿Sois muy joven, señor?»
Y el de Langenau, mitad con tristeza mitad en desafío:
«Dieciocho años.»
Luego callan.
Más tarde pregunta el francés:
«¿Tenéis también vos una prometida en casa, señor caballero?»
«¿Y vos?», replica el de Langenau.
«Es rubia como vos.»
Y vuelven a callar, hasta que grita el alemán:
«Pero, demonio, entonces ¿para qué habéis montado en la silla y cabalgáis por esta tierra envenenada contra los perros turcos?»
El marqués sonríe:
«Para regresar.» .
Y el de Langenau se pone melancólico. Piensa en una muchacha rubia con la que jugaba. Juegos locos. Y querría volver a casa, sólo por un momento, sólo el tiempo necesario para decir las palabras: «Magdalena, perdóname haber sido así» ¿Cómo... era?, piensa el joven señor. Y están lejos.
Una vez, por la mañana, aparece un jinete, y luego otro, cuatro, diez. Todos de hierro, grandes. Luego mil detrás: el ejército. Hay que separarse.
«Que volváis a casa con felicidad, señor marqués.»
«Que la Virgen os proteja, señor caballero.»
Y no pueden separarse. Son amigos de repente, hermanos. Tienen más que confiarse; porque ya saben tanto el uno del otro. Vacilan. Y hay prisa y golpes de pezuñas en torno de ellos. Entonces el marqués extiende el gran guante derecho. Ofrece la pequeña rosa, le quita un pétalo. Como quien parte una hostia.
«Esto os protegerá. Adiós.»
El de Langenau queda asombrado. Sigue largamente con la mirada al francés. Luego mete el pétalo desconocido bajo la casaca. Y sube y baja y sube con las ondas de su corazón. Toque de trompeta. Cabalga hacia el ejército el joven caballero. Sonríe melancólicamente: le defiende una mujer desconocida.
Un día a través de la impedimenta. Maldiciones, colores, risas; la tierra está deslumbrada. Vienen corriendo muchachos multicolores. Riñas y llamadas, Vienen prostitutas con sombreros purpúreos en cabello flotante. Señales. Vienen mozos, negros de hierro como noche caminante. Agarran, cálidos, a las prostitutas, desgarrándoles los trajes. 'Las empujan al borde de los tambores. Y con la salvaje lucha de manos presurosas, despiertan los tambores, hacen ruido como en sueños, hacen ruido... Y al anochecer elevan faroles, extraños: Vino, luciendo en caperuzas de hierro. ¿Vino? ¿O sangre? ¿Quién puede distinguirlo?
Al fin delante de Spork. Junto a su caballo blanco sobresale el conde. Su largo pelo tiene el brillo del hierro. El de Langenau no ha preguntado. Reconoce al general, salta del corcel y se inclina en una nube de polvo. Trae consigo un escrito que le recomienda al conde. Pero éste manda:
«Léeme el papelucho”
Y sus labios no se han movido. No los necesita, son suficientes para maldecir. En cuanto al resto, habla su mano derecha. Punto. Y miran a ella. El joven caballero ha terminado hace mucho. Ya no sabe dónde está. Spork difumina todo. Hasta el cielo se ha ido. Entonces dice Spork, el gran general:
«Alférez.»
Y es mucho.
La compañía está más allá del Raab. El de Langenau cabalga. Solo. Llanuras. Tarde. El herraje, delante de la silla, brilla a través del polvo. Y luego se levanta la luna.
El la ve en sus manos.
Sueña.
Pero oye un grito que llega a él.
Le desgarra el sueño.
No es un búho.
¡Misericordia!, el único árbol le grita:
¡Hombre!
Y él mira. Hay. un árbol. Se hace árbol un cuerpo a lo largo del árbol, y una mujer joven, sangrienta y desnuda, le asalta:
¡Líbérame!
Y él baja de un salto al negro verdor y corta las calientes cuerdas; y ve sus miradas arder v sus dientes morder.
¿Ríe?
Se estremece.
Y ya se sienta a caballo y galopa en la noche. Sangrientos cordeles apretados en el puño.
El de Langenau escribe una carta, todo pensativo. Pinta despacio con grandes letras solemnes
“Madre mía querida:
“esta orgullosa: llevo la bandera,
“no tengas pena: llevo la bandera.
“quiéreme: llevo la bandera
Luego esconde la carta en su casaca militar, en el lugar más secreto, junto al pétalo de rosa. Y piensa: pronto tendrá su aroma. Y piensa: quizá la encuentre una vez uno... Y piensa...: porque el enemigo está. cerca.
Cabalgan sobre un labrador muerto. Tiene los ojos muy abiertos y algo se refleja en ellos: no es cielo. Después aúllan perros. Llega también a una aldea, por fin. Y sobre las cabañas se alza, pétreo, un castillo. Ancho, el puente les lleva dentro. La puerta se hace grande. El cuerno da una alta bienvenida.
Oíd: ruidos, chasquidos y ladridos de perros, Relinchos en el patio, cascos de caballo golpeando y llamadas.
¡Descanso! Otra vez ser huésped. No siempre atender él mismo a sus deseos con mezquino alimento. No siempre tomarlo todo de modo enemigo: por una vez, dejar transcurrir todo y saber: lo que ocurre, está bien. También el ánimo debe una vez extenderse, y al borde de cubiertas de seda, caer de espaldas en sí mismo. Por una vez llevar sueltos los rizos y los anchos cuellos abiertos y sentarse en sillones de seda y estar así hasta la punta de los dedos: estar después del baño. Y volver a saber qué son mujeres. Y qué hacen las de blanco y qué son las de azul: qué manos tienen, cómo cantan su risa, cuando traen muchachos rubios los hermosos cuencos pesados de frutas jugosas.
Empezó como comida. Y se ha vuelto una fiesta, apenas se sabe cómo. Las altas llamas ondeaban, las voces zumbaban, enredados cantos resonaban de cristal y fulgor, y al fin de los ritmos madurados brotó la danza. Y todo lo arrastró. Era una oleada en las salas, un encontrarse y elegirse, un despedirse y reencontrarse, un disfrutar el brillo y cegarse de luz y mecerse en los vientos estivales que hay en los vestidos de las cálidas mujeres.
Del vino oscuro y de mil rosas mana la hora rumorosa en el sueño de la noche.
Y uno se eleva y se queda mirando este esplendor. Y es de tal modo que mira si está despierto. Porque sólo en sueños se ven tales maneras y tales fiestas y estas mujeres: su menor gesto es un pliegue que cae en el brocado. Construyen horas de diálogos de plata, y a veces levantan así las manos...y deben querer decir que en algún lugar donde tú no alcanzas, brotarían suaves rosas que tú no ves.
Y entonces sueñas: en estar adornado con ellas y feliz de otro modo y ganarte una corona para tu frente, que está vacía.
Uno, vertido de seda blanca, reconoce que no puede despertar porque está despierto y desconcertado de la realidad. Así huye temeroso por el sueño y se queda en el parque, solitario en el parque negro. Y la fiesta está lejos. Y la luz miente. Y la noche está cerca en torno suyo y fría. Y pregunta a una mujer que se inclina hacia él:
«¿Eres la noche?»
Ella sonríe.
Y entonces él se avergüenza de su traje blanco.
Y querría estar lejos y solo y con armas.
Todo armado.
«¿Has olvidado que eres mí paje de hoy? ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? «Tu traje blanco me da derecho sobre ti...»
«¿Tienes añoranza de tu casaca aspera?»
«¿Tienes frío?¿Tienes nostalgia?
La condesa sonríe.
No. Pero es sólo porque se le ha caído de los hombros el ser niño, ese suave traje oscuro. ¿Quién se lo ha llevado? «¿Tú?»,pregunta con una voz que todavía no ha oído.«¿Tú?»
Y ahora no hay nada en él.
Y está desnudo como un santo. Claro y esbelto.
El castillo se apaga despacio. Todos están pesados: cansados o enamorados o borrachos. Después de tantas noches de campaña, largas y vacías: camas. Anchas camas de encina. En ellas se reza de otro modo que en el miserable surco de allá abajo, que, cuando uno quiere dormir, se hace como en una tumba.
«Señor Dios, ¡como quieras!»
Son más cortas las oraciones en la cama.
Pero más interiores.
El cuarto de la torre está oscuro. Pero ellos se alumbran en la cara con una sonrisa. Van a tientas como ciegos y encuentran al otro como una puerta. Casi como niños, que tienen miedo de la noche, se meten uno en otro. Y, sin embargo, no tienen miedo: no hay nada que esté contra ellos: ningún rostro, ninguna mañana; porque el tiempo se ha derrumbado. Y ellos florecen en sus escombros.
Él no pregunta:
«¿Tu marido?»
Ella no pregunta:
«¿Tu nombre?»
Se han encontrado para ser entre si una nueva raza. Se darán cien nombres nuevos y se los volverán a quitar entre sí todos, como quien se quita un pendiente.
En la antesala, sobre un sillón, cuelga la casaca de guerra, la bandolera y la capa del de Langenau. Sus guantes están en el suelo. Su bandera se yergue escarpada, apoyada en el crucero de la ventana. Es negra y esbelta. Afuera galopa una tempestad a través del cielo y saca trozos de la noche, blancos y negros. La luz de la luna pasa como un largo relámpago, y la bandera inmóvil tiene sombras inquietas. Sueña.
¿Estaba abierta una ventana? ¿Está en casa la tempestad? ¿Quién golpea las puertas? ¿Quién cruza la habitación..? Déjalo. Quien sea. En el cuarto de la noche no lo encuentra. Como detrás de cien puertas está este gran sueño, que tienen en común dos personas; tan en común como una misma madre o una misma muerte.
¿Es esto la mañana? ¿Qué sol se levanta?
¡Qué grande es el sol! ¿Esto son pájaros? Sus voces están por todas partes..
Todo está claro, pero no es de día. Todo está sonoro, pero no hay voces de pájaros.
Son las vigas, que brillan. Son las ventanas, que gritan. y gritan, rojas, hacia los enemigos, que están fuera en la tierra llameante, gritan:
¡Fuego!
Y con sueño desgarrado en la cara, todos se aprietan, medio rmados, medio desnudos, de cuarto en cuarto, de tramo en tramo, y buscan las escaleras.
Y con aliento sofocado balbucean trompetas en el patio:
¡Reunirse, Reunirse!
Y tambores temblorosos.
Pero la bandera no está ahí.
Llamada: ¡Alférez!
Caballos enfurecidos, rezos; gritos,
maldiciones: ¡Alférez!
Hierros contra hierros, órdenes y señal, silencios: ¡Alférez!
Y otra vez más: ¡Alférez1
Y adelante con la caballería piafante.
Pero la bandera no está allí.
El corre en torno de los tumultos con movimientos ardientes, por puertas que le rodean incendiadas, por escaleras, que le chamuscan, y sale del edificio enloquecido. En sus brazos lleva la bandera, corno una blanca mujer sin sentido. Y encuentra un caballo, y es como un grito: pasando por encima de todo, más allá de todo, incluso de los suyos. Y allí vuelve en sí también la bandera, y nunca fue tan soberana; y ahora la ven todos, lejos, adelantada, y reconocen al hombre claro y sin casco, y reconocen la bandera... Pero entonces empieza a brillar, se lanza allá y sé hace grande y roja...
Arde su bandera en medio del enemigo, y ellos le persiguen.
El de Langenau está en lo hondo del enemigo, pero solo completamente. El espanto ha hecho un espacio redondo en torno de él, y él se detiene en medio, bajo su bandera que lentamente se va incendiando.
Despacio, casi meditativamente, mira en torno suyo. Hay mucho de extraño y multicolor ante él. Jardines... piensa y sonríe. Pero entonces siente que se posan ojos en él y reconoce hombres y sabe que son los perros paganos; y lanza su caballo en medio de ellos.
Pero cuando todo se agolpa ahora detrás de él, vuelven a ser jardines, y los dieciséis sables curvos, que brotan hacia él, rayo tras rayo, son una fiesta. Un riente juego de agua.
La casaca de guerra ha ardido en el castillo, la carta y el pétalo de rosa de una mujer desconocida...
La primavera siguiente (vino melancólica y fría) llegó a caballo un correo del barón de Pirovano. Lentamente, a Langenau. Allí vio llorar a las viejas.
RAINER MARIA RILKE
.
Última edición por Pedro Casas Serra el Mar 31 Mayo 2022, 13:45, editado 1 vez

 Pinche la imagen para ir al Dicc. RAE
Pinche la imagen para ir al Dicc. RAE

 por Pedro Casas Serra Jue 17 Jul 2014, 12:43
por Pedro Casas Serra Jue 17 Jul 2014, 12:43


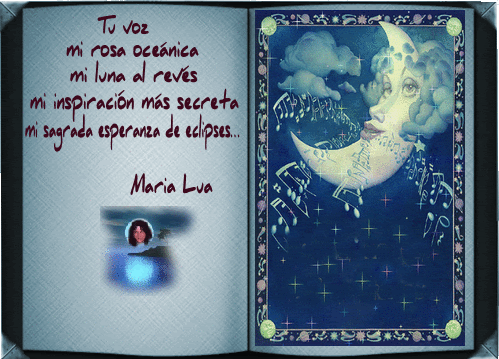

» Antonio Martínez Sarrión (1939-2021)
» Claudio Rodríguez (1934-1999)
» Rafael Guillén (1933-2023)
» José Ángel Valente (1929-2000)
» Rosaura Álvarez (1945-
» CÉSAR VALLEJO (1892-1938) ROSA ARELLANO
» Clara Janés (1940-
» María Victoria Reyzábal (1944-
» Pureza Canelo (1946-